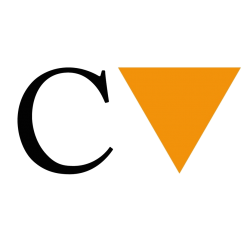La secretaria de Méndez me invitó a que me sentara, que la reunión iba a retrasarse, me dijo. Llevaba meses esperando a que me recibiera; unos minutos más, poco me importaban. Me trajo un café y cuando se dio la vuelta para regresar a su mesa, le vi un tatuaje en el tobillo: parecía la silueta de una virgen. Mi memoria entró en escena, para llevarme hasta las páginas de una novela del colombiano Fernando Vallejo. Allí se contaba que los jóvenes asesinos a sueldo de los narcos llevaban tres escapularios con la imagen de la Virgen de los Sicarios: uno en el cuello para que les dieran negocio; otro en el antebrazo para que no les fallara la puntería; y el tercero, en el tobillo, para que les pagaran.
«El que les colgaba del cuello les quedaría cerca del corazón», pensé; acaso porque fuera el más importante para ellos. Nada les importaba, sin embargo, en qué consistía el trabajo ni lo que tenían que hacer para cobrar.
Abandoné ese pensamiento desasosegante, centrándome en la lectura de una revista. Estaba hojeándola, cuando del despacho de Méndez salió una mujer con varias carpetas en la mano. No la conocía. Le susurró algo a la secretaria y se fue sin saludarme siquiera. La breve porción de tiempo en la que la puerta permaneció abierta, fue suficiente para que el antedespacho quedara impregnado por el olor a puro.
Mi jefe continuaba con la costumbre de fumarse un puro después de comer.
Con un habano entre los dedos me había recibido la última vez que nos habíamos visto. Nos conocíamos desde hacía más de veinte años, pero él había ascendido más rápidamente que yo. «Vamos a trasladarte», me había dicho ya mediada la conversación. No supe quienes se ocultaban tras la utilización de la primera persona del plural que utilizó, o si la decisión de trasladarme era colegiada, o si es que Méndez creía estar investido de un poder omnímodo.
Le recordé que tenía dos hijos de corta edad, que alejarme de ellos sería dramático, impactados aún por mi divorcio. Encendió el veguero que se le había apagado entre los labios. «Casi mil kilómetros de por medio son demasiados», le dije. La melodía de su teléfono móvil partió por la mitad mi argumentación. Pensé que no lo haría; pero lo hizo: contestó la llamada, acercándose a la ventana, hasta la que llegaban las copas rojizas de los árboles del bulevar.
Exhaló una bocanada de humo, que se desplazó como un ectoplasma sobre la mesa de reuniones: tenía la forma del mapa de una isla. Las ventosas de una colonia de sanguijuelas que se instalaron de pronto en mi estómago, tiraron de mí hacia el fondo del asiento.
Cuando colgó, hizo un gesto con las cejas y suspiró antes de explayarse recordando nuestros comienzos juntos, para terminar diciéndome que lo que él quería era protegerme. Dio una larga calada al cigarro, a la vez que adoptaba el aire de complicidad de quien quiere hacer una confidencia. Me contó entonces que su abuela había ocultado durante la guerra civil a un personaje del bando contrario, y que una vez acabada la contienda, había ocupado puestos muy importantes. «Nunca dejó de agradecer a mi abuela lo que hizo», dijo ufano, arrellanándose en su sillón. En aquel momento solo se me ocurrió preguntarle si es que estábamos en guerra y contra quién. Se echó a reír, y me dio unas palmadas en la espalda, mientras me acompañaba hasta la salida.
Nueve meses y dos días habían pasado desde aquella conversación con Méndez. El mismo tiempo que había transcurrido desde que mi hija pequeña dejara de hablarme y yo solamente pueda hablar de él llamándole por su apellido. Dejé la revista en una mesita auxiliar y di un sorbo al café. Se había quedado frío. El teléfono del escritorio de la secretaria del tatuaje en el tobillo sonó dos veces. Me abrió la puerta luego y se echó a un lado para que entrara al despacho; y la cerró.
— Hagámoslo rápido— me dijo Méndez, cambiando de mano el puro para estrechar la mía—. Estás despedido.
Cuatro palabras como cuatro tiros, difuminadas por el ruido de una motocicleta que subió desde la calle, colándose por la ventana abierta, para que se fugara el humo.
— El trabajo de un sicario—le dije—. Y pato muerto.
Este relato fue inicialmente publicado en el Club de Escritura Fuentetaja