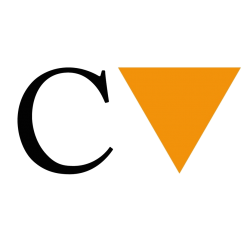Tengo las piernas delgadas como las de mi padre y largas como las de mi madre. (De mi madre tengo también un juego de café.) En el colegio miraba a los otros chicos por encima del hombro —porque era alto— y hacía novillos para ir al cine: el Séptimo de Caballería siempre llegaba en los minutos finales, yo aplaudía y hacía globos con sabor a fresa, tan grandes que, a veces, me explotaban en la nariz.
Envidio a John Travolta cuando conquista —bailando— a Uma Thurman. Y cuando la besa, lloro. He conocido mujeres que me dijeron «no quiero herirte», mientras me hundían un cuchillo entre el segundo y el tercer espacio intercostal. Otras lo hicieron sin avisar. Para ellas (ya) no tengo lágrimas.
No me fío de los que opinan que la envidia puede ser sana, ni de los que siguen creyendo que el queso Gruyère tiene agujeros. Me aburren las frases hechas y los jefes que dicen «mi puerta está siempre abierta». Los que pretenden imponerme su moral me hacen bostezar, igual que las novelas cursis y las tertulias de televisión.
El café —siempre solo—, incluso cuando lo tomo en compañía.
Me apasiona el jazz, porque es libertad, e invención, e incertidumbre. Igual que la vida. Esta es una frase hecha, lo sé: vivo en la paradoja, que es mejor que pretender ser perfecto. Añado pues dos pinceladas más, una sobre cada ceja: el lugar donde habitan la curiosidad, la sorpresa y la duda.
No sé nada de casi nada («sé pocas cosas, es verdad»): solo lo que he leído, las historias que me han contado y lo que he aprendido, viajando; incluso en el metro: algunas veinteañeras me llaman «señor», me ceden su asiento y se acomodan luego sus auriculares del color del juego de café que tengo de mi madre. Las miro por encima de las gafas: soy hipermétrope.