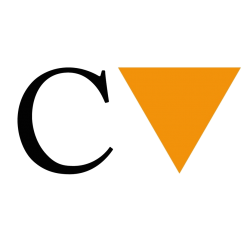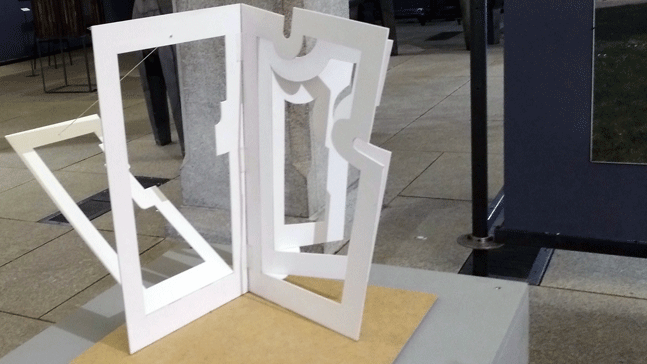Concurso #HistoriasdeAnimales, organizado por ZendaLibros.
RELATO
Hormigas
Jesús María Martínez-del Rey
Es mentira, mamá, que las hormigas sean un ejemplo de laboriosidad. Cuando lo descubrí ya era tarde, y tú te has muerto sin saberlo.
Cada noche, antes de dormirme, anhelaba el momento en el que venías a sentarte en el borde de mi cama. Abrías el libro Fábulas para niños y me leías aquellas historias de animales que hablaban. Yo te escuchaba embelesado.
Me decías que el abuelo también te había leído esos mismos cuentos cuando eras una niña, que su padre había hecho lo mismo con él, y que por eso el libro estaba tan manoseado. En la cubierta había unas figuras desvaídas: un conejo con chistera, una rana con una corona dorada y un zorro con frac y mirada malvada. Recuerdo que, cuando lo abrías, se elevaba el aroma que tienen los libros añejos: áspero, picante. Es el mismo olor que (ahora) tienen para mí las mentiras. La última vez que lo vi fue cuando la policía registró mi casa; luego me detuvieron.
No sé cuántas veces te escuché decir que yo tenía que ser una «hormiga trabajadora y no una perezosa cigarra cantarina». Y yo te creía, mamá. Pero el fabulista que escribió aquella historia, nos mintió: a ti y a mí. Nos engañó a todos. Durante siglos.
Mamá, las mentiras nunca son piadosas.
Supe cómo eran de verdad las hormigas una mañana de un mes de julio muy caluroso: asaltaron mi cocina. Irrumpieron como los nazis en Polonia: arrasando y sin avisar.
Tenía que parar el avance de aquel ejército invasor. Observé como escarbaban en los rincones y salían en fila. Otras entraban al agujero con una hebra de pan, una brizna de lechuga o un microscópico grano de café entre sus patas. Restos invisibles para mí, pero un inapreciable botín para estos insectos que merodean en ordenada formación en lugar de hacerlo en círculos, como los buitres.
Las fumigué hasta que se me agotó el insecticida. Busqué entonces trampas en varias tiendas. Agotadas. Así que compré más insecticida y una pistola de silicona para que sellar cualquier agujero. Estuve persiguiendo aquel enjambre peregrino casi una semana hasta sus escondites, solo accesibles para ellas. Llegaron hasta la despensa. «¿Había más de un hormiguero?», pensaba. ¿O era uno solo enorme? Sentí un escalofrío: ¿detrás de las paredes de la cocina había un mundo con vida propia, poblado de hormigas, incontrolable para mí?
Mientras recogía sus diminutos cadáveres negros, esparcidos por el suelo de la cocina, maldije al fabulista mentiroso que nos había hecho creer que aquellos insectos eran unos seres laboriosos, un ejemplo a imitar. Esa era la moraleja que se encargó (malvadamente) de colocar al final del cuento. ¡Qué crueldad para un niño que creció escuchando sus fábulas! A las hormigas, mamá, les da igual de dónde saquen lo que comen y cómo lo consiguen. No hacen otra cosa que robar los frutos de los demás. Su único afán es acaparar: son codiciosas.
Soy una hormiga, mamá, pero no cómo tú querías que fuera. Soy una hormiga codiciosa. Por eso estoy aquí, ahora, delante de tu tumba, vigilado por un funcionario. El director de la prisión me ha permitido salir unas horas, para que pueda despedirme de ti.