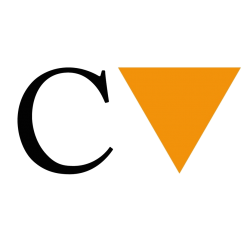Enrique Sueiro es un humanista. Salta a la vista solo con ver el índice de su último libro, Brújula directiva (EUNSA, 2020), finalista en los Premios Know Square al Mejor Libro de Empresa 2020.
Hacer más humana la gestión y la comunicación es el eje que vertebra Brújula directiva, un texto que no da respuestas, sino que plantea multitud de preguntas al lector. Enrique Sueiro recurre para ello a una variada paleta de psicólogos, filósofos, expertos en gestión empresarial, escritores y personajes históricos de todas las épocas.

Entrevista a Enrique Sueiro
En Brújula directiva, Enrique Sueiro ofrece 25 horizontes orientadores de la acción directiva, aplicables a la gestión y la comunicación humana. Desarrolla un modelo de gestión basado en lo que denomina Principio PEPA: primero las personas, después los papeles. Una visión profundamente humanista de la empresa.
«Si pudiéramos poner la comunicación en fases, esas podrían ser: escuchar, hacer, hablar. Por ese orden. Cuando asesoro a directivos en asuntos de comunicación, les animo hablar más bien poco y que hablen sus hechos».
Este es un extracto de la entrevista a Enrique Sueiro.![]() Aquí puedes escucharla completa o descargarte el podcast. (Duración, 20:54).
Aquí puedes escucharla completa o descargarte el podcast. (Duración, 20:54).
Comunicación Vitae (CV): Brújula directiva tiene dos dedicatorias muy claras: A quienes aspiren a dirigirse con soberanía personal y a las personas que, por su cargo directivo, pueden mejorar la vida de los demás. Toda una declaración de principios desde el inicio del libro.
Enrique Sueiro (ES): Me motiva mucho el concepto de soberanía personal. Tiene que ver con el primer capítulo del libro, que es el Principio PEPA, primero las personas y luego los papeles. Muchos, desde su punto de vista directivo, pueden mejorar mucho la vida de los demás, y si no se gestionan bien a sí mismos, pueden destrozar la vida de otros. Por eso este libro va para todas las personas, incluso los capítulos del más puro management, que también dan pistas a cualquier persona que trabaje en una organización.
CV: El principio PEPA es de una sencillez apabullante, sin embargo, ¿es necesario enunciarlo, o recordarlo, aún hoy?
ES: Curiosamente, la palabra principio se olvida. Se olvida que lo primero es antes. Y con frecuencia, en el mundo fascinante en el que vivimos, a veces, nos empeñamos en estar a la última y nos olvidamos de estar a la primera. No tengo nada en contra de estar a la última en tecnología, herramientas, pero si eso no ayuda a lo prioritario, resulta fallido. Por eso me gusta más el concepto mas brújula y menos cronómetro. La velocidad es importante cuando tienes claro tu norte.
«LA VERDAD ES LIBERADORA, SIEMPRE Y CUANDO TENGAMOS LA HUMILDAD SUFICIENTE PARA ACEPTARLA. Y ESO REQUIERE CORAJE Y VALENTÍA. LA VERDAD ES, ADEMÁS, CRECIENTE. TE ABRE NUEVOS CAMINOS. TE HACE MEJOR.»
CV: Acaba de producirse el cambio en Inditex. Su hasta ahora su presidente, Pablo Isla, en la despedida dijo que todo se ha hecho «con discreción, como todo en Inditex». ¿Es la clase directiva española proclive a ser poco comunicativa, a diferencia, por ejemplo, de la norteamericana?
ES: Lo que ocurre con la comunicación directiva es que, a veces, se pierde el foco, y se confunde comunicación con ruido. Hay algunos directivos cuya comunicación es excelente, aún hablando muy poco. ¿Por qué? Porque escuchan mucho y escuchan bien y, sobretodo, porque hablan sus hechos. Impacta mucho más desde el punto de vista de la comunicación ser ejemplar que poner ejemplos.
CV: Vivimos en un mundo hiperconectado, donde hay un exceso de información, tan grave como su falta. ¿Cómo se puede responder desde la empresa a este exceso y, sobre todo, frente a las noticias falsas?
ES: Pues sabiendo que menos es más; sobre todo, si ese menos es bueno. Sabiendo discriminar y sabiendo filtrar. Hay un verbo que no tiene mucho prestigio, pero que a mí me gusta mucho: restar, quitar lo que sobra. En el fondo, si lo analizamos bien, sobra casi todo. En el fondo, casi todo importa casi nada. Vivir es priorizar, tanto en la vida como en la empresa,
«PARA ALCANZAR LA SOBERANÍA PERSONAL INSISTO MUCHO EN LOS VERBOS ESCUCHAR, LEER, PENSAR.»
CV: Verdad y ética, una palabra por cierto muy de moda. ¿Qué relación existe hoy entre una y otra?
ES: En sentido estricto, solo la verdad comunica. Mentir prostituye la comunicación. Nos dejamos engañar por cosas que formalmente parecen comunicación, pero que no lo son. Comunicar es, entre otras cosas, compartir. Solo puede compartirse lo que existe. La verdad tiene una característica que a mí me resulta fascinante: la verdad es liberadora, siempre y cuando tengamos la humildad suficiente para aceptarla. Y eso requiere coraje y valentía. La verdad tiene otro componente de lo más estimulante, la verdad es creciente. Así como la mentira está muy relacionada con el miedo y el bloqueo.

CV: Es usted experto en comunicación médica y entre sus clientes figura Astraceneca. ¿Qué retos de comunicación se le han planteado con la pandemia?
ES: Son muchos frentes. Uno de ellos no es estrictamente de comunicación. Son dos palabras que conviene pronunciar de vez en cuando: no sé. Vivimos en un mundo en que eso no tiene mucho prestigio, sobre todo cuando tenemos acceso a tanta información. Cuando aparece algo que es novedoso, nos faltan datos y elementos de juicio. Muy pocas personas dicen no sé, y creo que eso es lo honesto.
CV: Más si cabe en ciencia.
ES: Lo que sabemos hoy, mañana descubrimos algo que anula o matiza lo que sabíamos. Compartir lo que sé con los datos que tengo ahora, porque no los tengo todos. Los profesionales tiene que interiorizar eso y luego transmitirlo a la ciudadanía.
«EN EL ÁMBITO CIÉNTÍFICO HAY MUCHAS COSAS QUE NO SABEMOS. POR ESO, PRIMERO, HONESTIDAD PARA INVESTIGAR A FONDO Y BUSCAR LA VERDAD. SEGUNDO, LA PROVISIONALIDAD DE LAS CONCLUSIONES.»
CV: Ha habido una carrera a la hora de comunicar durante la pandemia.
ES: Ha habido una especie de incontinencia informativa, de mensajes. Cuando todo es importante, nada es importante. Sobre todo, en una situación de gran incertidumbre, algo que nunca habíamos vivido y con estas dimensiones. Hay que priorizar los mensajes.
CV: ¿Hay un sentimentalismo tóxico en los medios y, sobre todo, en las redes?
ES: Salta a la vista. Desde hace un tiempo se habla de emocracia, el gobierno de las emociones. Las personas nos asentamos en una especie de trípode: inteligencia, voluntad y sentimientos. Es tan perjudicial quien carece de sentimientos como las personas que son solo sentimientos. Del mismo modo, quienes solo son inteligencia, datos… O solo voluntad: hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Hay que armonizar ese trípode para alcanzar la soberanía personal.
![]() Aquí puedes escuchar la entrevista completa o descargarte el podcast. (Duración, 20:54).
Aquí puedes escuchar la entrevista completa o descargarte el podcast. (Duración, 20:54).
ARTÍCULOS RELACIONADOS
Reseña de La Bújula Directiva.