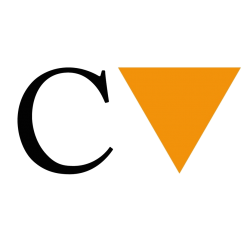Me alojo en la habitación 311 del Hotel Cecil. Una placa en la puerta dice que está dedicada a Taha Hussein, escritor egipcio y Premio de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El color burdeos destaca en la colcha, la moqueta y las tapicerías. El televisor es el único elemento decorativo que me remite al presente.
Hace casi dos horas que ha amanecido. Salgo al balcón. Abajo, en la calle, personas y vehículos se mueven como las hormigas. Deprisa y en todas direcciones, pero sin chocar entre ellas. Para cruzar sólo se necesita la decisión de saltar a la calzada. Con la misma decisión con que los coches se mueven, a golpes de claxon.
– Algunos trucan las bocinas, para que se les oiga más. Es imposible aparcar en esta ciudad– me había dicho el día anterior Mimmí.
El litro gasolina del desierto cuesta la mitad que un litro de agua (4 libras egipcias, LE). Los taxis son viejos LADA, amarillos y negros. Los transportes colectivos –furgonetas semejantes a microbuses– que se abordan donde se puede, a una libra egipcia. El conductor, a la vez que sujeta un fajo de billetes con una mano, habla por teléfono con la otra o arroja la ceniza del cigarrillo. Los guardias permanecen impasibles (¿o impotentes?) en el centro de la avenida.
En otoño, el aire seco y vibrante, inflama el cuerpo bajo la ropa liviana. «Cuarteto de Alejandría», Lawrence Durrell
Panorama desde La Corniche
Son las 7.30 de una mañana otoñal. Frente a mí, La Corniche (hoy Sharia 26 de Julio), un paseo marítimo de 24 kilómetros de longitud que bordea el Mediterráneo, a cuyas espaldas se extiende esta urbe ruidosa, abigarrada y hechizante de más de seis millones de habitantes.
La vista, sin embargo, me alcanza sólo a la bahía. En el extremo izquierdo, la fortaleza mameluca de Quait-Bey. Un poco más cerca, barcas de pesca multicolores del mayor puerto de Egipto, el mercado de pescado Anfushi. Y hacia mí, las playas, tomadas al asalto en verano por los cairotas. Cerrando la bahía, en la parte oriental, un cilindro de vidrio y aluminio semienterrado oblicuamente, semejando un gigantesco panel solar –homenaje a Ra–, el nuevo Faro: la Bibliotheca Alejandrina.
La Nueva Biblioteca
Las centenares de jóvenes estudiantes que me encuentro en los jardines de la Nueva Biblioteca de Alejandría –en alegre charla con sus compañeros masculinos–, no se diferencian en nada de cualquier otra adolescente europea, excepto por el hiyab. Eso sí, lo usan de colores muy vivos y variados, colocados con la coquetería inherente a cualquier mujer, y adornados con diferentes tipos de abalorios.
– Un centro para el saber. Un lugar de diálogo e intercambio entre pueblos y culturas. Esto es la Biblioteca Alejandrina– dice orgullosa una de las guías que enseñan el edificio.
La nueva Biblioteca se ha levantado a escasos metros de donde se cree que Ptolomeo I erigió la original, destruida por un incendio en tiempos de Julio César. Casi dos mil años después, medio mundo se alió para que esta nueva Biblioteca pudiera ver la luz en los albores del siglo XXI. La entrada se hace por la quinta planta. Hay cuatro bajo el nivel del suelo y seis más por encima, 33 metros de altura. El espacio dedicado a la lectura –con capacidad para dos mil personas– es una sala hipóstila con columnas de granito de estilizados capiteles palmiformes que sustentan la cubierta de vidrio y aluminio.
Los dos mil pupitres, agrupados entre paneles de maderas nobles, descienden en rampa desde los niveles superiores hasta la quinta planta. La obra es del estudio de arquitectura noruego Snohetta. La Biblioteca dispone, entre otras instalaciones, de cuatro museos. Un planetario, una sala de proyección con una pantalla de 10 metros de diámetro, y un archivo con todas las webs creadas desde 1996. Y el más interesante y emocionante, el que está dedicado a manuscritos y libros raros.
SERIE DE ARTÍCULOS SOBRE ALEJANDRÍA
1ª Parte. Alejandría, corazón de la nostalgia de una vieja dama
3ª Parte. Alejandría, un gran zoco