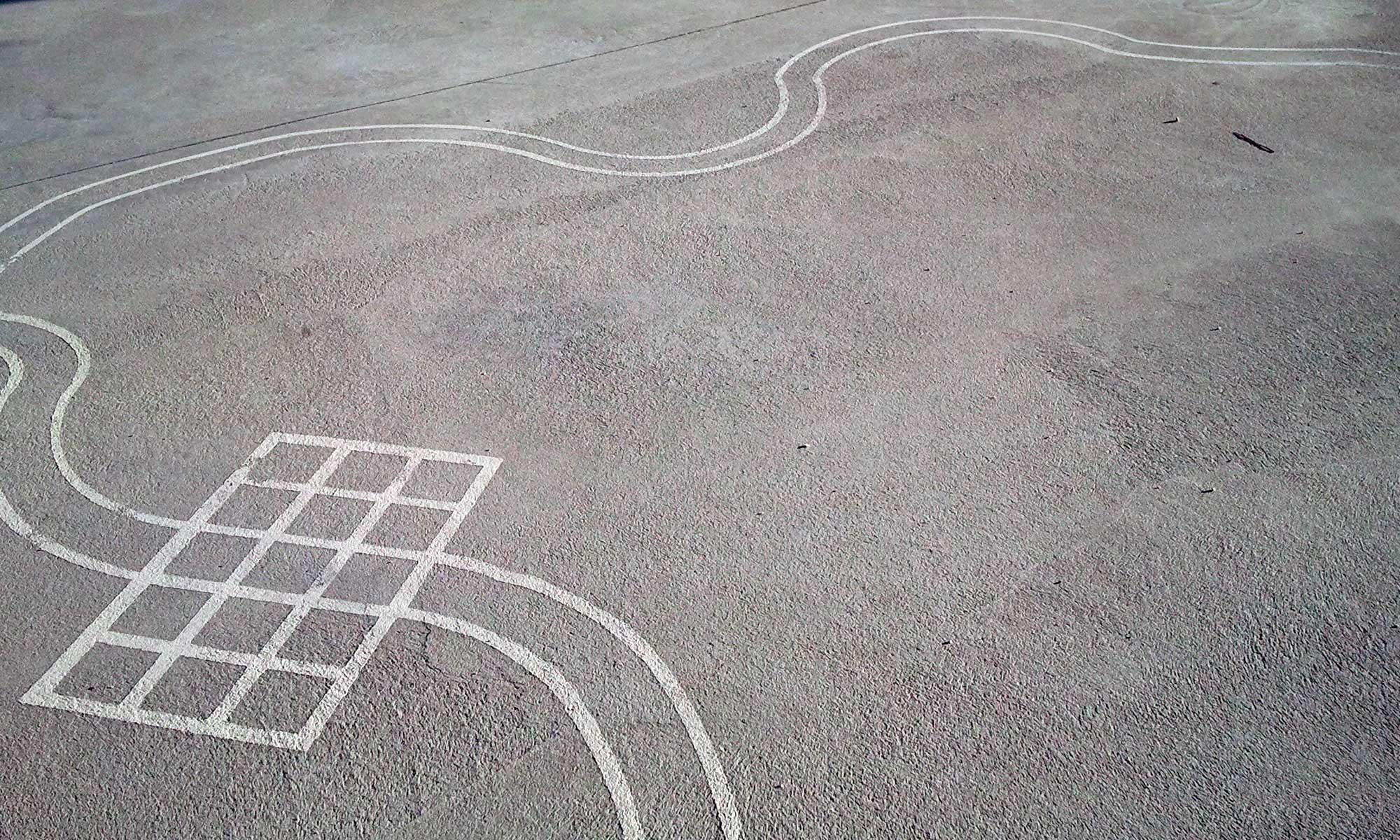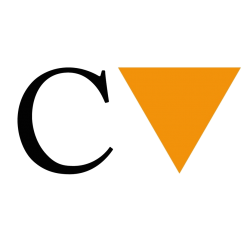En esta nota hay muchas preguntas. No vas a encontrar repuestas, porque las respuestas solo las tienes tú. Aunque no nos demos cuenta, estamos todo el día hablándonos, nos estamos contando historias. ¿Qué historias te cuentas?

El tiempo que nos ha tocado vivir está plagado de paradojas. Tenemos que ser capaces de saber movernos en esta realidad paradójica y de gestionar las emociones encontradas que ello nos suscita.
No ser capaces de adaptarnos a este paisaje, no saber convivir con las paradojas que nos rodean, provoca que naveguemos como barcos entre una espesa niebla poblada de miedos, unos reales y otros imaginarios.
Éstas son algunas de estas paradojas:
-
- Vivimos una época de cambios vertiginosos pero nos atemoriza cambiar, abandonar hábitos con los que nos sentimos cómodos y embarcarnos en la aventura de lo desconocido. ¿Cómo será lo nuevo? ¿Será mejor? Si bien, lo normal es que pensemos no que será mejor, sino peor. ¿Te suena esto?
- Buscamos la seguridad, aunque la vida es todo lo contrario: inseguridad e incertidumbre. Una y otra forman parte de nuestro ecosistema natural.
- En la Era del Aprendizaje en que vivimos, somos reticentes a aprender cosas nuevas.
Lo que posibilita que incrementemos nuestros sentimientos de autoestima es nuestra disposición de aceptar nuevas posibilidades, de probarlas para ver si nos valen y luego, si es así, ponerlas en práctica hasta que las hacemos nuestras
— VIRGINIA SATIR
El cambio es una puerta que se abre desde dentro. Nunca sabrás de lo que eres capaz si no lo intentas. O cómo le dice Yoda a Lukas Skywalker: «¡No lo intentes, hazlo!».

¿Qué historias te cuentas? ¿Te sientes protagonista o víctima?
Cambiar o no cambiar. He ahí la cuestión. La posibilidad de emprender un cambio en nuestras actitudes, esta directamente relacionada con la historia que nos contamos.
¿Con qué gesto de las fotos te identificas más? Cada gesto corresponde a un personaje que interpretas. ¿Lo interpretas siempre? ¿Cuáles son los momentos en los que res un personaje? ¿En cuáles te sientes otro?
[¿Te cuesta trabajo decir?: Lo siento. No lo sé. Me he equivocado. ¿Quién puede ayudarme?]
En consecuencia, te sientes protagonista o víctima de tu propia historia? Y sentirse víctima es adictivo. ¿Qué historia te cuentas? ¿Cuál quieres contarte a partir de ahora mismo?