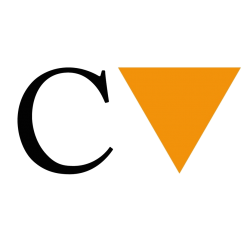Sócrates nunca existió. Fue una invención de Platón. El irónico poeta creó un personaje por cuya boca expresar sus propias ideas en los Diálogos, la cumbre —aún no superada— del relato filosófico. En tanto que relatos, los Diálogos son ficción.
Conque, en una reunión de amigos, expuse esta opinión.
—Sócrates no dejó escrita ni una sola línea. ¡Una coartada perfecta! —dije.
—Parece que no sabía ni leer ni escribir —dijo un ingeniero de IBM.
—Platón es la única fuente. Incluso el cronista Diógenes Laercio, recurrió a él para escribir sobre Sócrates en su famoso superventas, Vida de los filósofos. «Sócrates fue hijo de Sofronisco y la comadrona Fenáreta, como cuenta Platón en el Teeteto» —dije.
—Jenofonte, Aristóteles y Aristófanes en Las Nubes, también hablan de Sócrates —dijo una profesora de griego en un instituto.
—El retrato que hace Jenofonte se parece muy poco al de Platón. Aristóteles escribió lo que «oyó decir» —dije.
—Tampoco Pitágoras escribió nada y ahí tienes su Teorema —dijo el ingeniero.
—«Parece», «oyeron», «dicen»… Pues cuentan que Platón iba con sus poemas bajo el brazo camino del teatro, y se encontró con Sócrates… —dije.
—…¿Y? —preguntaron a la vez.
—Que como canta el bolerista: «si tú me dices ven, lo dejo todo», el joven poeta arrojó sus poemas al Egeo y lo siguió. ¿Fue entonces cuando comenzó a gestar la idea de expulsar a los poetas de su república ideal? —dije.
—Platón nos previno de los poetas, de los inventores de historias. Sacrifican la verdad en beneficio de la belleza —dijo la profesora, señalándome.
—¿Acaso la ficción no hace la verdad creíble? La ficción es decir la verdad a través de una mentira pactada con el lector —dije.
—¿La verdad en un relato? Eso es como decir que la hay en un mito. Sócrates pensaba que «los mitos son cuentos de vieja» —dijo la profesora.
—Una ironía de Platón. Es él quien habla por boca de Sócrates. En el Fedón dice, sin embargo, que son «un hermoso riesgo». ¿Estás sugiriendo que la razón prevalece frente a la narración? —dije.
—Los mitos son relatos arcaicos, inverosímiles. La discusión entre narración (mythos) y razón (logos), es incluso anterior a Platón. A los escritores os interesa mantenerla viva —dijo la profesora.
—Carlos García Gual, el Académico, considera que Platón los utiliza para hablar del alma humana. Platón era adicto a la poesía. Junto al razonamiento despliega, con afán didáctico, la narración —dije.
—Carlos me dio literatura griega en la universidad —dijo la profesora.
—¿No te parece que recurrir al mito de la caverna para plantear su Teoría de las ideas, fue una manera didáctica y poética de explicar algo tan complejo como es nuestra manera de entender la realidad? —pregunté.
—¿Y las ideas? —preguntó el ingeniero.
—La narración es como la sangre que transporta el oxígeno hasta el cerebro. Vivimos de relatos. A nuestro cerebro le encantan —dije.
—Tardabas en meter las emociones en la conversación —dijo la profesora.
—¿Te gustaría ser operada por un cirujano que ha leído a Chejov, y por eso conoce el alma humana, o por otro que no lo ha leído? —pregunté.
—¡Eres un fantasioso!—dijo la profesora, tomando su bolso—. Tengo clases mañana. —Y se marchó.
Tras aquella velada, preferí sumirme en un prolongado silencio, más por prudencia que por convicción. Así hubiera continuado, si una bibliotecaria no me hubiese recomendado Mentiras Contagiosas, una colección de ensayos en la que Jorge Volpi explora los límites de la ficción.
Volpi citaba un estudio que conjetura con que Cervantes se había inspirado, para su don Quijote, en un tal don Torrijos de Almagro, un «caballero andante» manchego, quien a su regreso de las Américas, enloqueció, lanzándose a la aventura —creyéndose aún en el Nuevo Mundo—, y había muerto tras recuperar la cordura.
Tan novelesca historia, acrecentó mi idea: Platón se fijó en algún filósofo de los que poblaban el ágora ateniense, y lo convirtió en alguien tan inmortal como Cervantes hiciera siglos después con Don Quijote. Hacer preguntas es más divertido que responderlas, así que pensé: «¿Por qué no mirar a Sócrates como a un personaje de ficción, conforme a mis sospechas?».
Sócrates, hijo de un escultor y una partera, se suicida—tras negarse a huir y cumplir así la ley—, después de ser condenado injustamente por una falsa acusación. Platón presenta en esta escena a su Maestro rodeado de «amigos»; Platón «estaba enfermo» ese día. Cervantes plantearía, siglos después, la misma escena: el famoso hidalgo muere acompañado de su familia y sus «buenos amigos».
Las metáforas que esconden las profesiones de sus progenitores son magníficas; ambos dan vida: el padre a un bloque de piedra; la madre, a seres humanos. Que la madre sea partera es una manera — etimológica y genial—de dar sentido al método socrático, la mayéutica: preguntar para conocer la verdad.
Sócrates es dibujado como hoplita, incierto bígamo (tenía frecuentes discusiones con la agria Jantipa, la esposa oficial); acaso bisexual (aunque el guapo Alcibíades se lamentaba de que le tiraba los tejos, y nada de nada); austero, rozando la tacañería y el descuido indumentario (como Sancho; Platón era de familia aristocrática); inflexible, pero también tolerante, tenaz y —como Platón—muy irónico.
Solo el genio creador de Platón podía concebir un personaje tan extraordinario.
¿Qué cambia si don Quijote está inspirado en don Torrijos, o si Sócrates es un personajes de ficción? ¿Hace eso menos poderosas, menos válidas, sus palabras?
El filósofo Fernando Savater contaba que, siendo adolescentes, su hermano le preguntó si el ensayo filosófico que estaba leyendo tenía argumento. «Con imperdonable ligereza dije que no», contestó. El hermano le dijo que, «no me imagino entonces cómo puede ser un libro».
Sentimiento frente a razón, emociones y razón son agua y aceite; no se mezclan: «el error de Descartes», como lo llamó el neurocientífico Antonio Damasio.
Acaso, el irónico y paradójico poeta Platón, diría por boca de su personaje, el filósofo racionalista:
SÓCRATES.— Jovenzuelo, como eres un fabulador, ¿por qué no lees los Diálogos que escribió mi creador como si fueran una novela?