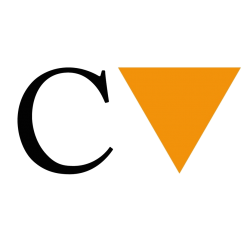— No creerás que voy a contestar —dice, mirando el bolso en cuyo interior ha comenzado a sonar el teléfono. La luz del semáforo cambia de verde a rojo. Julia detiene el coche. Su casa aparece reflejada en el retrovisor. ¿Cuántas veces se ha parado ante este semáforo? ¿Cuántas veces lo ha cruzado en verde? Imposible contarlas después de veinte años. Tampoco recuerda si la imagen de su casa se había quedado alguna vez enmarcada en el espejo así, como si fuera la fotografía del anuncio de una inmobiliaria.
Enciende la radio y sintoniza una emisora musical.
El todoterreno que se ha parado detrás le quita la visión de la casa. Julia acerca la cara al espejo y se pasa los dedos por el nacimiento del pelo: una cana, dos, tres… El conductor del todoterreno da un bocinazo largo y gesticula con las manos. Julia arranca con tranquilidad y gira hacia la avenida en uno de cuyos laterales está el paseo al que traía a jugar a sus dos hijas cuando eran pequeñas.
El teléfono suena de nuevo.
—Ahora soy yo quien decide —Y lo ratifica, golpeando el volante con la palma de la mano. La canción que ha comenzado a sonar en la radio, estaba de moda el año en que conoció a Adolfo. Él le decía lo guapa, lo cariñosa y lo inteligente que era, y ella cuánto lo amaba. Él había ascendido a director de una multinacional. Ella daba clases a niños pequeños, su gran pasión. Él la llamaba desde cualquier lugar del mundo donde estuviera. «No puedo pasar ni un solo día sin escuchar tu voz», recuerda haberle confesado ella una madrugada en la que la llamó desde Estados Unidos.
Sube el volumen de la música y tararea el estribillo de la canción. Acompaña la música deslizando los dedos sobre el volante.
La mayor nació al año y medio de estar casados. La idea de formar una familia les gustaba a ambos. Decidieron que ella dejaría su trabajo durante dos años para cuidar de la niña. Julia seguía queriendo a Adolfo; él le enviaba flores sin motivo, la sorprendía con regalos e inolvidables vacaciones; ella le acompañaba a las fiestas y convenciones de la empresa. «Pero yo me siento triste», había confesado Julia a una de sus amigas. Cuando nació su segunda hija, decidieron posponer de nuevo su vuelta al trabajo.
—¡Qué insistente eres cuando se trata de ti! —dice señalando con el dedo el teléfono que ha vuelto a sonar. Echa su chaqueta sobre el bolso.
Aprovecha que al final del paseo hay una señal de stop para encender un cigarrillo. Sale a la carretera. Baja el volumen de la radio. Le ha parecido oír una sirena. Mira por el espejo y ve las luces de una ambulancia a lo lejos. La crisis llegó a la empresa de Adolfo sin avisar; perdió su trabajo. No lo encontró, sin embargo, a la misma velocidad con la que la ambulancia comienza a sortear vehículos, invadiendo el carril izquierdo. Julia aminora la velocidad y la vigila por el retrovisor del parabrisas. Después de varios meses de búsqueda, Adolfo pudo recolocarse, pero el sueldo no les permitía llegar con holgura a fin de mes. Tampoco a ella le fue fácil; después de varios años fuera del mercado laboral, tuvo que aceptar sustituciones y trabajos a tiempo parcial, que molestaban a Adolfo, porque que tenía que preparar la cena y atender a las niñas.
La ambulancia —cada vez más cercana— se ha enmarcado completamente en el retrovisor lateral. Y en ese momento, Julia recuerda la imagen de su casa reflejada en su retrovisor. «Los problemas con Adolfo no comenzaron cuando nació la mayor, fue al comprar la casa», piensa, echándose a la derecha y permitiendo que la ambulancia la adelante.
—Tengo que hablar con la niñas —dice—. Tienen que aprender a ver las señales.
Da una calada al cigarrillo. Recuerda que la casa le gustaba a los dos. Estaba muy cerca de la empresa de Adolfo, pero a una hora del trabajo de ella. Una vez perdida esta batalla, intentó convencer a su marido de que el precio era excesivo. Pero él dijo que no y fue que no. Piensa ahora que aquella decisión de aceptar había marcado el rumbo de su matrimonio. Aquella primera decisión, un instante fugaz comparado con veinte años de matrimonio, pero suficiente para que Adolfo creyera que ceder era una claudicación. Ahora entiende con más claridad una conversación que había tenido con Adolfo hacía un mes y que la había dejado pasmada. Él estaba sentado al borde de la cama y ella se desmaquillaba.
—Llegas tarde, como siempre— dijo él
—No elijo mi horario.
—Has cambiado—insistió Adolfo.
—Siempre fui lo que tú quisiste que fuera. Ahora, simplemente, quiero ser yo—Y dejó que la suavidad del algodón le acariciara la mejilla.
Apaga el cigarrillo. Toma un frasquito y rocía la cabina del coche. El teléfono emite de nuevo su melodía.
—Ya habrás descubierto el armario vacío— dice Julia.
Apaga la radio. Pone el intermitente y aparca. Toma el teléfono, marca. Cuando el icono del teléfono pasa de rojo a verde, Julia sonríe y dice:
—Hola, cielo, ¿tienes hueco hoy? Necesito mechas.