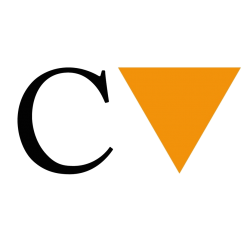Agosto, en algún lugar de La Mancha
El AVE atraviesa el desmesurado secarral manchego. Tras la ventanilla, la calima flota ingrávida y transparente. La velocidad del tren y la bruma, convierten los postes del tendido eléctrico en cimbreantes estructuras de color gris. Parecen moverse al mismo ritmo contagioso y vibrante al que lo hacen las bailarinas de la canción Dancing Quenn en las video pantallas del vagón. Proyectan Mamma mia! La música se cuela por mis auriculares, y baja, zigzagueante, hasta mis pies. No puedo controlarlos. Tampoco puedo dominar la emoción circular que revolotea en mi estómago. ¡Están bailando en la pequeña ensenada de Damouhari!
Damouhari es una de las muchas aldeas que pueblan la Magnesia, en la región de Tesalia: la Grecia interior. Un monasterio ortodoxo que, desde la lejanía se antoja inaccesible, parece colocado a propósito en la cima de una peña, como en un belén navideño. Señoriales y decimonónicas casas, en cuya arquitectura se adivinan pretéritas influencias bizantinas y turcas, dan señas de su abandono.
Pueblecito de calles angostas y empedradas, con enormes árboles centenarios en la plaza, bajo los que sestean los ancianos y por la que cruza, absorto, un pope barbado.
No hay prisas, ni colas, ni aglomeraciones. Los lugareños miran al visitante con un cierto aire de novedad, lo que hace que el trato sea más hospitalario y amable.
Huele a tomillo, a romero, a orégano.
En los pueblos de la Magnesia hay museos locales, situados en antiguas casas de dos pisos o en alguna vieja escuela. Un sinfín de objetos singulares, aparentemente desordenados, colocados en alacenas o colgados de las paredes: trajes, documentos de la presencia turca, banderas, camas, lámparas, braseros, armas, retratos, libros y cartillas escolares: fragmentos de vidas.
En una ensenada rodeada de olivares, a las afueras de Damouhari, se construyó la plataforma que sirvió de escenario para uno de los momentos más vibrantes de Mamma Mía!: medio centenar de mujeres bailan Dancing Quenn. Ahora las veo en las pantallas; me hacen bailar.
Evoco la quietud y el silencio de aquellos montes que hace millones de años estaban habitados por belicosos centauros; la patria de Jasón y los Argonautas. Pedí un café frappé en la terraza —a la sombra de una parra—que hay frente a aquella ensenada. Su sabor dulzón, helado, acaricia mi boca en este instante en el que cabalgo a lomos de un centauro de metal, atravesando la canícula agosteña, al ritmo de Dancing Queen.