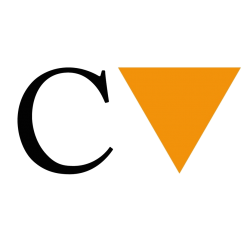Los invisibles
Estoy de él a la distancia de lo que mide mi brazo estirado; pero no me ve. Sentado en un banco, bajo los tamarindos, mira al mar. Aprieto el gatillo. Su cabeza se desploma cuando la bala le entra por la sien.
***
Cuando veo un escritorio sin papeles, sé que quien se sienta detrás de él o está desocupado o es el jefe. El mío estuvo vacío mucho tiempo.
El director empujó una carpeta hacia mí. Se echó hacia atrás en el sillón y dio una calada al cigarrillo. Su voz atravesó la nube de humo.
—Es un cliente nuevo. Nos viene recomendado. Quieren que seas tú quien lo haga.
En esta empresa seguimos las pautas del mercado: trabajamos por proyectos. Tenía que elaborar el plan y presentarlo al consejo. Si me lo aprobaba, yo lo realizaría.
Sonó el móvil del director. Supe que tenía que irme.
—Hueles a tabaco —saludó Isabel cuando me vio salir.
—¿Quién va a decirle que deje de fumar en su despacho?
—Ya dije una vez lo que no debía a quien no quería escuchar —argumentó.
El interfono avisó dos veces. Isabel me hizo un gesto para que esperara.
Me acerqué a la ventana. Entre las ramas florecidas de los árboles del bulevar, distinguí a algunos grupos que fumaban a las puertas de los edificios de oficinas. Recordé como había pisado mi último cigarrillo en el aparcamiento de un restaurante de la sierra, al que me había invitado el director para cerrar mi contrato.
—Cambio de planes—dijo Isabel—. Tienes que hacerlo este fin de semana.
—Una de mis hijas baila el sábado en el Conservatorio.
—El cliente es el que paga—Me dio una palmada en la espalda y pegó en la carpeta un pósit con un número—: Llama a Mínguez.
Me olí la chaqueta.
***
Vislumbro las luces alejadas de los pesqueros, que la neblina del amanecer difumina, asemejándolas a pequeñas estrellas. La brisa del mar acaricia mis fosas nasales y noto como el aire desciende hasta mis pulmones. Lo veo caminando delante de mí. Las flores rosas de los tamarindos, que se bambolean suspendidas de las ramas que caen sobre los bancos del paseo, me recuerdan a las bailarinas envueltas en tutús. Frente a la hilera de bancos, protegido por un murete de piedra, está el acantilado, desde cuyo final me llega el incansable monólogo de las olas.
***
Colgué la chaqueta para que se ventilara. Me senté y hojeé el expediente. Estaba toda la información que necesitaba para elaborar una estrategia. No parecía un trabajo difícil.
—Un encargo nuevo se merece un café.—Amparo se asomó por encima de la mampara divisoria y me mostró un termo—. A don Félix, que en paz descanse, le gustaba mucho mi café—suspiró—. Su hijo prefirió los de una jovencita con piernas como columnas jónicas—entró y, en voz baja, me dijo—: Hace treinta años mis piernas también eran como columnas.
—¿Cómo está tu marido?
—Ya no me reconoce. Ni habla. Soy casi una viuda—dijo con un aire de tristeza en su voz.
Dejé que durante unos segundos sonara Frank Sinatra en mi móvil antes de contestar. Era mi hija, la bailarina.
—Voy a necesitar equipo y un coche, Amparo—dije cuando acabé de hablar. Añadí sacarina al café.
—Pásate por mi despacho y eliges. Tengo novedades—. Amparo se colocó el termo bajo el brazo y se fue caminando, como si sus piernas fueran las de hace treinta años.
***
Esquivo un preservativo usado. Igual que las olas que rompen al pie del acantilado obedecen a una cadencia, los habitantes de este paseo cumplen un ciclo: la noche es de los chaperos; pronto aparecerán los corredores. Me he vestido como ellos. Él gira la cabeza. Miro al suelo. Este gesto automático me transporta, instintivamente, al día en que mis compañeros bajaron la mirada, al día en que había regresado de unas vacaciones y, a traición, me echaron a la calle; a ese día en que me convirtieron en invisible. Después de tantos años, ni me miró a la cara al comunicarme mi despido. De la boca pequeña de aquel hombre encogido, pequeño, salieron unas pocas palabras sordas, igual que descargas hechas con silenciador; tan secas, como los disparos de un pistolero, antes de salir huyendo.
Me cubro con la capucha. Bajo la cremallera del anorak, saco el revólver y coloco el silenciador.
***
Las escobillas se activaron automáticamente al caer las primeras gotas sobre el parabrisas. Una de las condiciones para incorporarme a la empresa era que tenía que viajar con frecuencia. Aquella propuesta era mejor que pasarse el día atiborrándome de pastillas. Es lo que había hecho durante tres años, tres años de entrevistas y negativas; tres años escuchando la misma cantinela: “gracias, no es usted nuestro perfil”. Mi perfil era el de los invisibles, el de quienes hemos cumplido los cuarenta, de aquellos de los que solo se habla cuando aparecen las estadísticas del desempleo en los periódicos. Y luego, el olvido. Amparo, Isabel, Mínguez, y yo, incluso el director; todos habíamos sido despedidos después de casi media vida trabajando en diferentes empresas: todos invisibles. ¿Quién querría contratarnos?
Llamé a Mínguez. Finalicé la llamada y puse un disco de Frank Sinatra. Cuando la orquesta subió tras el alargado verso de un estribillo, divisé el mar; un aroma acuoso penetró por la rendija de la ventanilla. Sonreí al pensar en cómo somos las mujeres para los olores. Por un olor supe que mi marido me engañaba. Los problemas vienen siempre de dos en dos: invisible también como mujer.
***
No conozco a este hombre al que apunto a la sien. Nada tengo contra él. Es el encargo de un cliente. Nuestro negocio ocupa un nicho de mercado que no estaba cubierto: invisibles para un trabajo que requiere la invisibilidad.
Este relato fue inicialmente publicado en el Club de Escritura Fuentetaja.