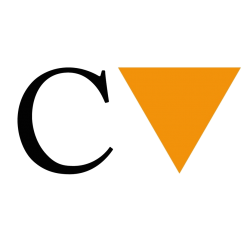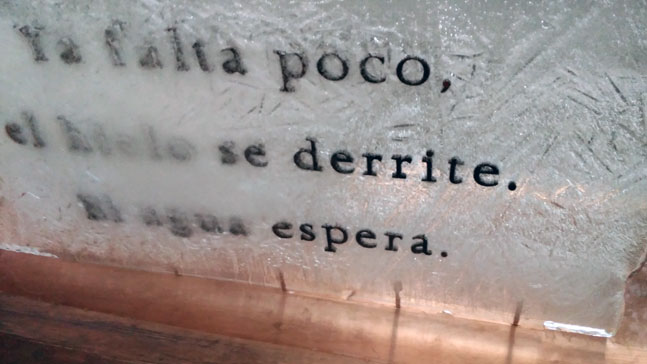Sol omnia regit. El sol todo lo gobierna.
Apenas había recorrido unos metros después de bajarme del autobús, cuando vi la frase tallada en un pequeño monolito, en mitad de un jardincito de verdes luminosos, a la entrada de la Ciudad Vieja de Toruń. Entre sus murallas —hoy derruidas: escenario de aventuras infantiles— nació Nicolás Copérnico. Fue él quien se atrevió a decir que el sol estaba quieto y que eran los planetas los que giraban alrededor de este. Suya es la máxima del monolito.
Mi hijo estudia en Toruń con una beca Erasmus. Hoy tiene un examen de polaco. Cuando lo finalice tomaremos un tren a Gdańsk. Mientras lo espero, me he sentado en una terraza a tomar una cerveza, enfrente del antiguo Ayuntamiento, el corazón de la ciudad medieval. En una esquina del edificio, cara al que fuera su estudio, está «Nicolaus Copernicus», en bronce.
Veo pasar por delante de mí a decenas de niños. Alumnos polacos recorren Toruń cada mañana. Como si hubiera permanecido envuelta en una esfera de cristal durante siglos, la ciudad —que huele a jengibre— está intacta: es una clase viva de la historia de Polonia. Por la tarde, cuando los niños ya se han marchado, Toruń se ensancha y se aquieta. Se parece al anchuroso Vístula que la bordea. Sus aguas pasan serenas, bajo los puentes de ojos rectangulares y estructuras semielípticas. Copérnico creía que los planetas giraban dibujando esferas perfectas. Quizá lo único perfecto que exista sean las esferas. La vida por eso, igual que el giro de los planetas, es una elipse: una esfera deformada.
Un grupo de escolares se ha detenido a mi lado. Su maestra les va pasando helados. Los dos primeros de la fila, concentrados en sus conos de vainilla y chocolate, resucitan en mí una imagen pretérita.
Tendría mi hijo tres o cuatro años, cuando su madre nos fotografió en Malta. Lamíamos ávidamente un helado. El calor espeso que hacía en la isla, junto con el viento del desierto, provocaban que los helados se derritieran resbalando por las paredes exteriores del cucurucho. No podíamos permitirlo. En aquel viaje mi hijo aprendió a pedir helados en italiano, inglés y francés.
Ayer por la tarde los pidió en polaco en Lenkiewicz, la mejor heladería de Toruń. Allí sirven unas esferas de una tupida cremosidad y sabores intensos, que se deshacen premiosamente en la boca.
—Pedir cosas en diferentes idiomas y que te las den, es como una epifanía—me dijo.
Luego me contó que, dos meses atrás, había recorrido a pie las capitales de las repúblicas bálticas. Durante una buena parte de nuestra estancia en Malta, tuve que llevarlo sobre mis hombros. No quería andar.
No he recibido noticias suyas aún. No le pregunté cuánto duraría el examen. Pido otra cerveza. Una Książęce, negra, suave: una sabia recomendación filial. Gracias a él, en este viaje, estoy añadiendo sabores a mi paleta gustativa, mientras recorremos las sucursales del edén que son algunas cervecerías polacas. Ante la imposibilidad de pronunciar la marca de cerveza, se la he señalado a la camarera sobre la carta. El polaco es para mí tan complicado como manejar con agilidad los mandos de una videoconsola. Mi hijo me dejó por imposible. Tuve que inventarme otras maneras para no estar alejado de él.
Varios niños llevan sobre sus mochilas unas capas blancas con una cruz negra, los colores de los caballeros teutónicos. Pasan en silencio por delante de mí. El leve movimiento de las capas, me evoca el vuelo de los hábitos blancos de los derviches giróvagos, a los que cantaba Franco Batiatto.
«Voglio vederti danzare come i dervisches tourners che girano sulle spine dorsali… E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza…»
En su danzar, los monjes turcos, giran sobre sus pies. Trazan un movimiento esférico alrededor de una estancia; con los ojos cerrados. La palma de una de sus manos mira al cielo; la otra, a la tierra.
Hago un zoom con mi cámara hacia la efigie de Copérnico, por encima del pedestal. Está de pie, con una pierna adelantada y el índice de su mano derecha apuntando hacia la cerúlea bóveda celeste. Esta postura me recuerda a la del Apolo que pintó Velázquez en la Fragua de Vulcano: el gesto de quien está contando una historia. Por eso esta me gusta más que la que vi en Varsovia; allí Copérnico está sentado. En la otra mano, el astrónomo sostiene algo que parece un sonajero, un astrolabio esférico: un esqueleto construido con esferas que rodean a una esfera aurea, que intuyo maciza: el sol. Una banda exterior —con las constelaciones zodiacales en dorado— lo envuelve.
Sol omnia regit es un memento, semejante a la cantinela que el esclavo romano recitaba al oído de los césares, recordándoles su condición humana. Y caigo en la cuenta de que el egocentrismo cósmico de aquellos que consideraron anatema la idea de Copérnico, pervive aún en nosotros; y que —acaso— ese egocentrismo solo haya perdido su cualidad de cósmico.
Dos zumbidos rítmicos detienen mis pensamientos. Miro el teléfono.
ÉL: Estoy en el bus. Llego en 5 minutos. Espérame en la parada. Tenemos que tomar el 3. El tren sale en 29 minutos.
YO: ¿Qué tal el examen?
ÉL: Padre, ponte a correr. ¡Ya!
La tierra tarda un año en girar alrededor del sol y un día en hacerlo alrededor de su eje. Y nosotros con ella. El día en que mi hijo nació, su vida comenzó a girar en torno a mí: yo era su sol.
No sé cuándo dejó de llamarme «papá» y comenzó a llamarme «padre». Quizás fuera ese el momento en el que se produjo el giro copernicano.