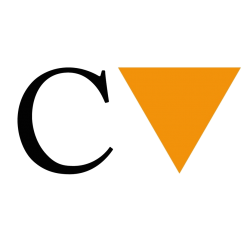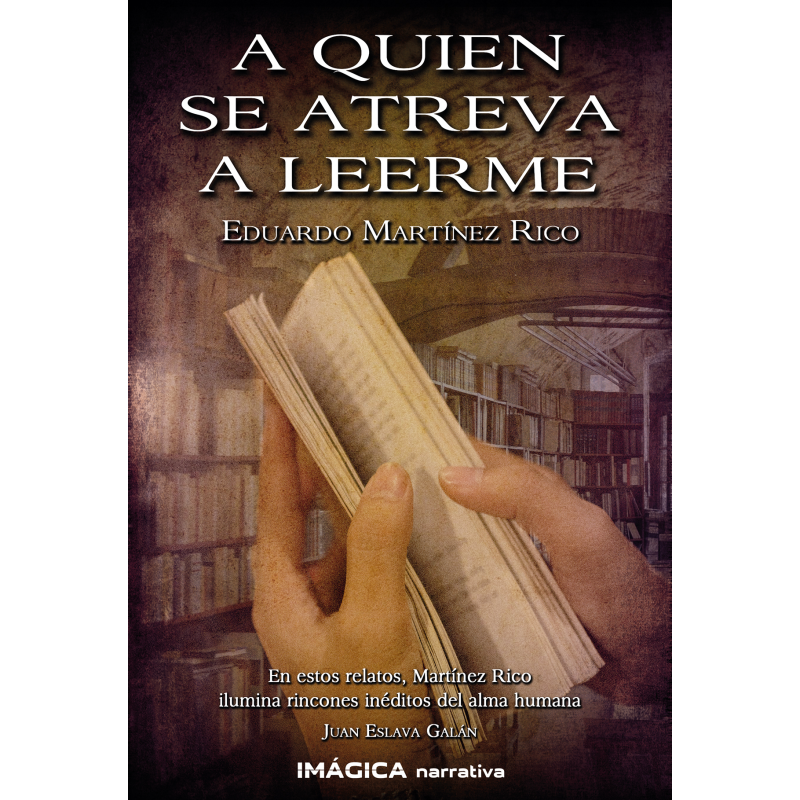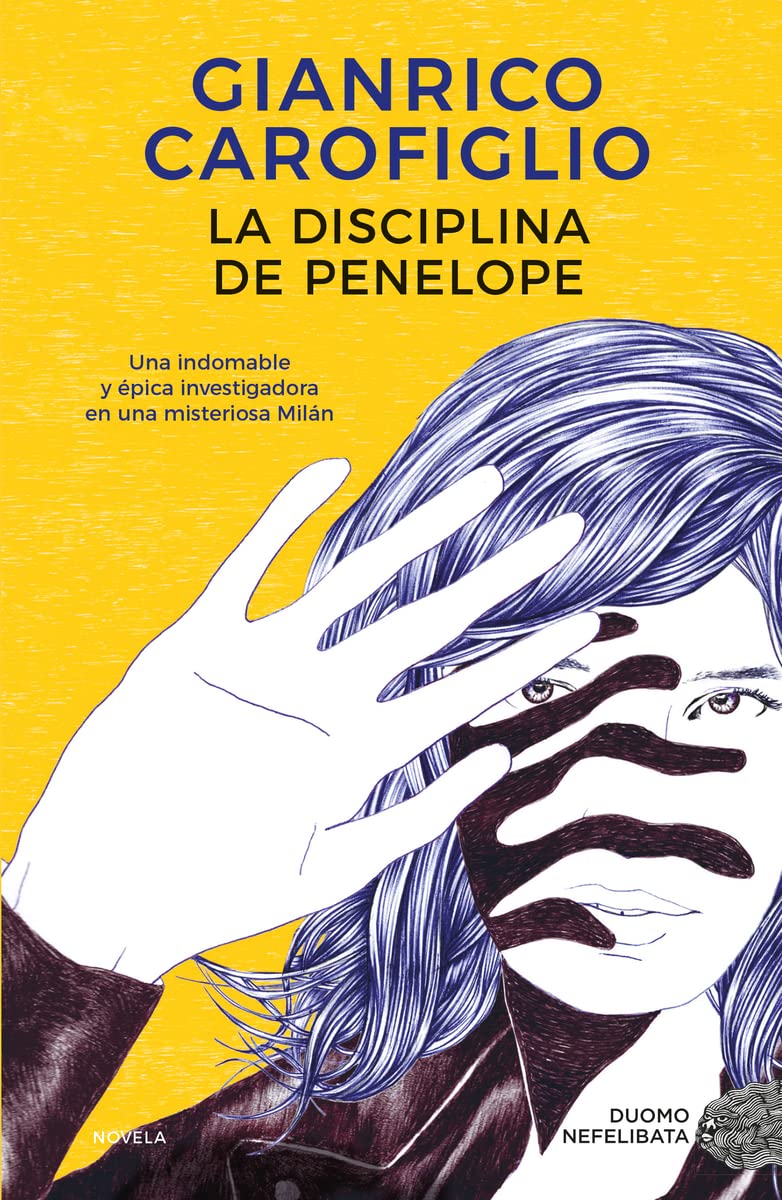Raymond Carver confesaba los muchos «problemas de concentración que le asaltaban ante las obras narrativas voluminosas». Se dedicó por eso a la poesía y a la narración corta, en la que fue un maestro. A Eduardo Martínez Rico (Madrid, 1976) no le asusta la obra narrativa voluminosa: es autor, entre otros, de ocho novelas (tres de ellas históricas, dedicadas respectivamente a las figuras de Fernando el Católico, El Cid y Carlos V), una biografía (Pedro J.: Tinta en las venas), tres libros de entrevistas (el último publicado en 2022, Conversaciones del siglo XXI) y tres ensayos, entre los que destaca La Guerra de las Galaxias: El mito renovado (Imágica, 2017), varias veces reeditado. Martínez Rico, doctor en Filología Hispánica («La carrera me ha servido para escribir»), acaba de publicar su libro número diecisiete: A quien se atreva a leerme (editorial Imágica), una colección de relatos, «que recorren mi vida». Muchos de ellos son inéditos, otros han sido publicados en periódicos, revistas y blogs, y más recientemente en Zenda. A quien se atreva a leerme contiene ochenta y dos relatos, escritos «con gran placer, porque para mí escribir un relato es un descubrimiento». A quien se atreva a leerme se abre con el relato que da título al volumen y se cierra —no es casualidad— con un cuento titulado El arco iris, escrito «en momentos oscuros de la pandemia». Ambos, con innegables tintes autobiográficos, son una reflexión sobre el oficio de escribir… con veinte años de diferencia.
******
—En este libro he encontrado un escritor diferente, tanto en la temática como en el lenguaje. Más introspectivo.
—Sí. Lo que ocurre con estos cuentos, en primer lugar, es que están escritos en un lapso de tiempo de mi vida muy largo: más de veinte años. Son muy diferentes a todo lo que yo hago. Yo diría que son muy literarios, muy concentrados, que son, en cierto modo, muy ambiciosos, muy profundos: vienen de muy dentro, son muy oníricos. Creo que son un buceo fuerte dentro de mí. Por eso yo les doy más valor. Son como un psicoanálisis muy profundo de mí mismo. Son muy literarios y muy artísticos.
—Literariamente, estos cuentos tienen también un estilo distinto al de tu amplia producción anterior.
—Digamos que con el tiempo he ido adquiriendo mayores conocimientos literarios. He llegado a la conclusión de que la novela no tiene que estar muy bien escrita, que la novela tiene que ser entretenida. Es mi impresión por lo que he visto en otros escritores que admiro. No tiene que ser algo muy pulido, tiene que ser algo que te enganche, divertido, entretenido. En cambio los cuentos, por ser más cortos, se cuidan más. En mi caso son una pieza más pura, muy concentrada, muy pétrea, con mucho núcleo.
«He llegado a la conclusión de que la novela no tiene que estar muy bien escrita, que la novela tiene que ser entretenida»
—¿Y quizá por eso necesitan de más corrección que una novela, de la búsqueda de la palabra exacta, de la idea más clara?
—Lo que ocurre con los cuentos es que son ideas que me vienen muy de repente, son como relámpagos. Los escribo de una sola vez y, claro, luego los corrijo. Son como una idea que yo considero muy buena y la plasmo en el papel o en el ordenador: los escribo de una manera muy instantánea. En ese sentido creo que se parecen a la poesía: la concentración, la brevedad… La novela permite mucha más dispersión.
—Precisamente, Relámpagos es el título de una novela tuya, experimental por su temática, su lenguaje y su estructura. Un relámpago es para ti mucho más que la mera consecuencia de un fenómeno atmosférico.
—Para mí un relámpago es, literariamente, una gran idea. Es como un pasmo que tiene el escritor, que de repente se da cuenta de que aquí hay algo muy interesante y apasionante, incluso para uno mismo, que luego lo intenta trasmitir al lector mediante la escritura. Me pasa mucho en la realidad. Son las ideas que utilizo para mis textos.
—¿Qué te ha movido en este momento de tu carrera como escritor a publicar esta colección de cuentos?
—Hace poco leí una frase de Cela que decía, y no sé en que momento de su vida lo dijo, que llega un momento en la vida del escritor en que tiene la necesidad de echar la vista atrás, de ordenar sus textos. Creo que eso me ha pasado a mí ahora. Acabo de publicar un libro de entrevistas, ahora estos cuentos y estoy preparando una antología de artículos, que para mí es un libro importante. Es también un libro de mucho tiempo, muy seleccionado. Son artículos de mucho tiempo, no son de un año. Esto ya lo he hecho varias veces y con distintos géneros. Creo que me ha llegado la época de la que hablaba Cela. Y yo sigo escribiendo mis libros. Tengo la sensación de que, llegado un cierto momento, puedo dejar de escribir, por lo que sea. Quiero, por eso, dejar mi obra ya bastante perfilada. Es un poco la sensación de la persona que se puede morir. Yo pensaba que en la pandemia me podía morir. El libro que estaba escribiendo entonces lo terminé con mucha premura, con mucha tensión, porque creí que me podía morir. Esto es lo mismo que me ocurre ahora, la sensación de que tengo que dejar de escribir, o de escribir como lo hago hasta ahora. Quiero dejar mi obra bastante perfilada.
—El artículo es otra pieza literaria quizás más pulida que un cuento. Ha de ser conciso y muy directo.
—Se parecen mucho en cuanto a la idea, pero el cuento es ficción, como es mi caso. Tiene esa extrañeza que no tiene el artículo. El cuento no sabemos de dónde nos viene, es como si viniera de otro planeta. En cambio, el artículo es de este planeta. A mí me gustan mucho los artículos, pero es otro género. Comparten con el cuento la brevedad, la concentración, el lenguaje… aunque considero que el artículo no tiene que estar tan maravillosamente escrito como un cuento, porque tiene que ser algo más del día a día, del momento, más espontáneo.
«Tengo la sensación de que, llegado un cierto momento, puedo dejar de escribir, por lo que sea. Quiero, por eso, dejar mi obra ya bastante perfilada»
—¿Qué pensaría de esto tu amigo Francisco Umbral?
—Él decía algo parecido. Decía que el artículo no tenía que estar demasiado corregido. Tenía que nacer de la primera vez que lo escribías. Un artículo sobado decía que era malo. Apenas corregía. Y él era el gran maestro del artículo. Lo dicen incluso sus mayores enemigos.
—O sea, de su máquina de escribir directo al periódico.
—Prácticamente. Lo sabía muy bien desde el principio. Yo lo achaco a que era un grandísimo lector desde pequeñito, y eso le daba muchas herramientas, además de que tenía mucha práctica de escribir. Escribía con una facilidad máxima y lo hacía todos los días. Para él un artículo era como para un virtuoso una complicada pieza de piano.
—Parece que hay un renacer del cuento. Ahora se ven más libros de relatos en las mesas de novedades de una librería que hace unos años.
—No estoy muy seguro de hasta qué punto es así. Tú ves poca gente leyendo cuentos. Hay una editorial, Páginas de Espuma, que solo edita cuentos, y parece que le va bien. Creo recordar que hace años Alfaguara tenía una colección de cuentos de grandes autores, una colección buenísima.
«Para Francisco Umbral un artículo era como para un virtuoso una complicada pieza de piano»
—Vivimos en una época de inmediatez. Un cuento puede leerse incluso en el móvil, en una sala de espera, en un viaje en autobús, entre tres estaciones de metro. Esos tiempos irían a favor del cuento.
—Todo eso empuja a pensar que estamos en el gran momento del cuento. Debería ser así. Es más lógico que se lean más cuentos que novelas. Tienen una extensión maravillosa. Un cuento es un relámpago que te puede hacer pensar mucho, puede abrir tus límites y llevarte más allá. Eso es lo que le sucede al escritor, que si lo sabe trasmitir y lo traslada al lector hay una trasmisión. Es maravilloso. Por eso me gusta tanto leer. Los escritores que más éxito tienen son los que mejor se lo pasan escribiendo. He conocido escritores que disfrutan mucho escribiendo, urdiendo tramas, investigando. Eso les encanta. Y resulta que, al final, también al lector. El lector hace algo parecido al escritor. Ojalá que mis lectores piensen lo que yo pensaba al escribir mis cuentos. Para mí el cuento es un gran género. Cuando a mí se me ocurría un cuento me ponía contentísimo. Era como haber encontrado un trébol de cuatro hojas.
—¿Quizás la crítica ha minusvalorado el cuento en beneficio de la novela, cuando escritores consagrados han sido grandes autores de cuentos?
—Yo creo que el cuento se ve como un aprendizaje para escritores noveles, como si fuera un género de ensayo. Creo que por ahí va la cosa y que la novela es un género serio, más profesional, más difícil. Me acuerdo ahora de que Alberto Vázquez-Figueroa, cuando yo no había escrito ninguna novela, o alguna experimental, no recuerdo, me dijo: “Escribe novelas, no escribas cuentos, porque el cuento es un género de escritores consagrados, y la novela es lo que se lee”. Él tenía razón: el cuento es un género, pienso yo, que se publica de autores que ya tienen mucha obra. Quizás el escritor no consagrado publica cuentos en periódicos o revistas, que es lo que he hecho yo (algunos están publicados en Zenda), pero el libro de cuentos te lo publican cuando ya eres conocido y tienes un público.
«Los escritores que más éxito tienen son los que mejor se lo pasan escribiendo»
—Hablabas antes de cuentos oníricos, de psicoanálisis. He visto también que recreas leyendas, reales o inventadas. Si hay en España un lugar propicio para las leyendas es Galicia. ¿Cuánto del espíritu gallego hay en estos cuentos?
—Pues hay mucho. Viajo mucho a Galicia, a Puentedeume, donde tengo amigos y familia. No son solo los cuentos, sino cuanto de ese espíritu gallego del que hablas hay en mí, de su tradición, de su misterio. Hay, además, tantísimos buenos escritores gallegos. Es una tradición que me encanta. He vivido mucho en Galicia, porque mi padre era de allí y viajo todos los años. Voy a presentar este libro allí. Uno de los cuentos, La ría de la leyenda, es un trasunto literario de la ría de Ares, donde yo veraneo. Me invento que allí hay dinosaurios, gigantes. Imagino que es el escenario anterior a todas las cosas. Recuerdo que un día, hace ya veintitrés años, cuando se me ocurrió este cuento, vi llegar a la ría hidroaviones para recoger agua y apagar un incendio. Un tío mío pilotaba en esa época aquellos hidroaviones. Yo veía cómo llegaban y amerizaban. Es cuando se me ocurrió pensar en unos dinosaurios que volaban. Tengo otro cuento sobre el puente de piedra por el que camina una persona. ¿Se tirará a los coches? (sonríe)
—Hidroaviones que se convierten en dinosaurios voladores, lo que acaso nos remita al realismo mágico o al surrealismo, tus alusiones a los escritores gallegos, tu amistad de años con Umbral. ¿Quién más te ha influido a la hora de escribir cuentos?
—Aunque no lo veo muy claramente, creo que me ha influido mucho Borges. Es un escritor que me gusta mucho, admiro mucho sus cuentos. Me ha tenido que influir, seguro. En un tiempo he leído también a José María Merino, un escritor que me gusta mucho. Los cuentos pertenecen a otro momento de mi vida. Ahora estoy centrado en una novela y en escribir artículos y entrevistas para Zenda.