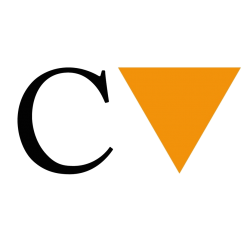Margarita del Valle ha muerto. Sola.
Sus cenizas están en una urna, dentro de una bolsa roja. En otra bolsa, sellada, dentro de otras dos, una auxiliar me ha entregado sus pertenencias. Una mascarilla cubría la cara de la mujer hasta los ojos. Iba forrada con un mono blanco, como los forenses de las series que le gustaban a Margarita del Valle.
—Siempre quise ser abogada, pero ser la hija de un guardia civil no daba para irse a estudiar a Madrid—me dijo.
La mujer ha bajado la mirada al darme las bolsas. «En un mundo de mascarillas, solo los ojos podrán expresar sentimientos», pienso mientras guardo en el maletero las bolsas. Ropa, un teléfono y la biografía de Isabel I, ha escrito alguien en un papel con el membrete de la residencia. La serie de televisión de la Reina de Castilla era una de sus favoritas.
—En el Castillo de la Mota he pasado yo muchos veranos— me dijo una tarde Margarita del Valle mientras veíamos la serie de aquella mujer que cambió el mundo. Era finales de julio. El sol rebotaba en una pared blanca y su luz inclemente traspasaba las cortinas transparentes del ventanal del salón. Margarita del Valle se puso unas gafas de sol y continuó limándose las uñas. «Tenían forma de almendra, como las de Madame Bovary», recuerdo que pensé en aquel momento.
¿Tuvo Margarita del Valle algún amante?, me pregunto y conecto el aire acondicionado del coche. El aire fresco que invade el habitáculo hace que evoque el portal de la casa donde nací y viví hasta los siete años. Siempre en penumbra, rectangular, con un techo muy alto del que colgaba un farol como los que había en la proa del barco de El Capitán Trueno; la única luz que le llegaba era la de una ventana al final de la escalera que conducía hasta mi casa, en el primer piso. En los calurosos meses del verano mesetario, yo solía juguetear a la sombra en un patio empedrado de paredes encaladas, rodeado de flores. A media mañana sonaban tres golpes en el llamador de la puerta, seguidos de un grito: «¡Cartero!» Yo corría desde el patio hasta el portal, y me invadía el frescor de los lugares donde nunca llega el sol, me paraba, y luego abría la puerta, recogía las cartas y las repartía a los vecinos.
Recuerdo que siendo yo un niño recogía una postal que venía de Italia, firmada por un tal Gi-or-gio.
En una estantería de la casa de Margarita del Valle hay dos diccionarios de italiano, una gramática, y unos cuadernos forrados con flores de lis, en los que se había ejercitado con las conjugaciones de los verbos. Io sono, tu sei, lui/ lei… Su letra se extendía hacía los lados y hacía abajo: los palos de las efes y de las pes eran largos y delgados, abiertos a la derecha, y que con el paso de los años —y ella se fue encorvando— se habían ido haciendo más temblorosos y alargados, como si fueran los dedos de las manos de las figuras de los cuadros del Greco.
En las últimas navidades, Margarita le pidió a mi hermana que buscara a Giorgio, un cardiólogo de Pisa. No recordaba nada más. Nadie respondió a los mensajes de Facebook que mi hermana envió.
«Tiene que desinfectar esos objetos», me ha dicho la mujer, a través de la mascarilla azul. No solo los ojos; también la voz, me digo. Me pareció que tenía el mismo acento que la camarera que le servía el desayuno. Desde que se había jubilado, Margarita del Valle desayunaba todos los días en la misma mesa del mismo hotel: café con leche y tostadas con mantequilla y mermelada de fresa o de melocotón. En invierno se ponía su abrigo de visón y un sombrero de fieltro marrón, y en verano, pantalones blancos de lino que combinaba con camisas sueltas de colores. El sombrero se lo había comprado en París; yo estaba con ella. Fue mi primer viaje al extranjero: entonces yo era imberbe y ella había recorrido medio mundo.
¡Volare, oh, oh…! El sonido de la melodía, que suena a mi espalda, hace que pise de golpe el freno y gire la cabeza. ¡Cantare, oh, oh, oh…! Y la melodía se extingue, arrastrando un último ¡oh! La batería se ha terminado, pienso. Volare, el tono de llamada de su teléfono. Morir en soledad es cruel.
«Tengo noventa euros en el bolsillo y te invito a un café», decía el mensaje que recibí por wasap a finales de agosto pasado. Venía acompañada de una foto de Margarita del Valle con sus pantalones blancos y una camisa azul con flores rosas y blancas. Su noventa cumpleaños.
—El secreto de un buen café es la mescolanza— me dijo.
—¿Cómo se te ocurrió llamarte Margarita del Valle?— le pregunté a bocajarro. Dobló el papel del azucarillo, movió los ojos, y me dijo que todo había comenzado en el Castillo de La Mota, lugar de reunión los veranos de las chicas de la Sección Femenina, en los que coincidía con muchas niñas bien de Madrid.
Sonrío coqueta y me dijo:
— Yo tenía éxito entre los hermanos de aquellas chicas; que, aunque nunca me he maquillado, he sido bien guapa y mis piernas causaban furor— Y me mostró una foto que llevaba en su teléfono. Se la veía apoyada en la barandilla de la playa de la Concha con pantalones cortos.
— Muy cortos, para mediados de los sesenta, ya lo sé—apostilló, adivinando mis pensamientos.— Hizo una breve pausa y continuó—: Aquellos chicos estudiaban ingenierías o eran tenientes de las academias militares, y yo era solo una maestra. En el primer pueblo al que fui a dar clases, los niños no levantaban la mano para preguntar; lo hacían para pedir permiso para ir a dar de comer a los cerdos o a las gallinas—Y siguió doblando, como si fuera un abanico, el papel del sobrecito de azúcar.
No me atreví a interrumpir su relato.
—Nací en Fernancaballero, que es un pseudónimo, y se me ocurrió ponerme otro nombre—continuó—. Y si el tenientito o el ingeniero querían ir más lejos, pues Margarita del Valle se evaporaba—dijo, moviendo sus grandes pestañas.
«Hace sesenta años, Margarita del Valle ya usaba mascarilla», pensé,
— ¿Y Giorgio?— recuerdo que le pregunté.
Como si fuera una pregunta que llevaba esperando contestar toda su vida, dijo:
—Giorgio, querido sobrino, era italiano.