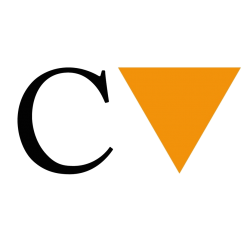Me sorprenden las medidas del óleo fechado en 1999, medio metro por apenas cuarenta centímetros, titulado La muerte de Pablo Escobar. No se corresponden con lo que espero de su autor, Fernando Botero, ni con la magnitud del hecho retratado: el abatimiento del sanguinario capo del narcotráfico. “La pieza más apreciada por los visitantes”, me comentan los responsables del Museo de Antioquia, en Medellín.
Junto a tan emblemático lienzo, una docena más de similar tamaño: un Corazón de Jesús que bendice con la mano izquierda; y más allá, dos árboles; y junto a estos, una pareja; y en diagonal, escenas de tauromaquia, guiño de quien quiso ser torero y acabó pintando orondos toreadores. Las reducidas dimensiones y la luz tenue que ilumina la sala, resaltan los colores y avivan las emociones del espectador. Sensaciones diferentes a las que se experimentan en las salas restantes donde se exponen dibujos, acuarelas y pinturas de gran formato, en los que el Maestro despliega su inmenso muestrario de personajes de exagerada volumetría e intenso colorido, suspendidos en atmósferas acuosas y paisajes irreales.
La tercera planta del Museo de Antioquia (sin acento en la i), construcción Art Decó de los años 30, está íntegramente ocupada por las obras regaladas por el artista hasta 2009 a Medellín, su ciudad cuna: 126 piezas de su colección particular entre pinturas, dibujos y esculturas, además de 32 obras de otros artistas – Barceló, Tapies, Alex Katz, Rodin-, expuestas en la Sala Internacional. En la denominada Pedrito Botero, en memoria de su hijo fallecido, y cuyo retrato preside la Sala, está colgado Exvoto, la primera donación de 1974, en la que el artista se retrata arrodillado ante la Virgen.
Al fondo, se accede a la Sala de Esculturas: Pájaro, Cabeza, Mano, Venus, Guitarra, hasta una quincena de obras en diferentes materiales, cuyos volúmenes se reafirman con la luz tamizada por los estores del ventanal abierto sobre las copas de las ceibas y los guayacanes de flores amarillas de la Plaza Botero: un espacio público de siete mil metros cuadrados, en el que se hayan repartidas 23 gigantescas esculturas en bronce fundidas en Pietra Santa –Italia-, mimosamente restauradas cada seis meses por empleados del Museo.
REALIDAD Y FANTASIA
Entre cuidados parterres, los fantásticos personajes esféricos boterianos contemplan la vida cotidiana que deambula, abirragada, a sus pies: jóvenes que me ofrecen chicle y tabaco, o minutos de “celular” a 200 pesos, vendedores de boletas de lotería, de sombreros; voceadores de El Colombiano, el centenario periódico medellinense donde publicó sus primeros dibujos Fernando Botero; turistas que se retratan apoyados en las peanas de El rapto de Europa o El hombre vestido.
Ante la mirada indiferente de los transeúntes, policías auxiliares- imberbes y desarmados-, cachean a adolescentes; mujeres policía con ceñidos pantalones caquis y moño recogido en una redecilla goyesca, patrullan entre La mujer reclinada, El soldado romano o El hombre a caballo. Los niños se encaraman y acarician El perro, o El gato, o El caballo, mientras los lustrabotas (policheros) buscan clientes entre los que sestean o conversan en los bancos de hierro forjado y madera, bajo los cipreses que delimitan la fachada lateral del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, exótica construcción gótico flamenca de los años 40. A sus espaldas tres escribanos mecanografían a petición en antiguas máquinas de marca brother. Pocos metros por encima de las cabezas de este universo de personas y esculturas, el metro sale desde detrás sale de la fachada del Palacio, como si fuera una de esas maquetas por la que se deslizan trenes, accionados por apasionados de los ferrocarriles.
¿Qué es real en esta plaza¿ ¿Qué lo imaginario? ¿Dónde está “la línea de demarcación que separa lo que parece real de lo que parece fantástico”, de la que escribió García Márquez?
La Plaza Botero y el Museo de Antioquia, institución convertida en epicentro de actividades culturales y pedagógicas, son uno de los hitos del nuevo Medellín. “Que nuestra ciudad ya no sea más la de la violencia. Medellín puede y debe ser la ciudad de la paz”, refieren los periódicos locales de hace algo más una década que dijo Botero. Cultura, arte y arquitectura, pilares en los que las autoridades locales se anclan para la recuperación de la paz y la tranquilidad de la que fue ciudad más violenta del planeta. Hoy es una ciudad viva , en la que la esperanza es patente – “cuéntelo”, me dice un paisano, a la vez que me intenta vender un sombrero- en los rostros de los habitantes de esta ciudad de primavera eterna, abrazada por verdes montañas por las que trepan y descienden las casas, violeta y anaranjada al amanecer, anaranjada y violeta al atardecer, “el violeta maluco del atardecer”, escribe el medellinense Jorge Franco en Rosario Tijeras. Cerca del ecuador, el sol en Medellín sale y se pone casi con la misma velocidad con la que se sube y se baja una persiana.