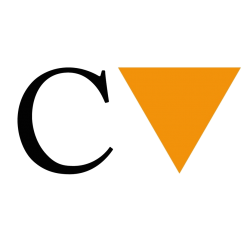No me gustó lo que el empleado de la funeraria propuso. Una cinta morada en la quería escribir: «Tu esposa e hijos no te olvidan». Cámbielo por «Fuiste un hombre bueno», le dije. Y que la cinta sea blanca. Eso no es lo habitual, me respondió. Tampoco hay tantos hombres buenos, contesté.
Después vino hurgar en su vida: papeles, su colección de vitolas de puro, los libros que leía o las cartas que le escribía a mi madre.
Supe que mi padre no sabía nadar cuando vi unas fotos suyas en la playa. El agua apenas le cubría los tobillos. No era la única. En otras aparecía sentado cerca de la orilla. Acaso fuera por eso por lo que solía decir que una de las tres cosas más importantes en esta vida era saber nadar. Me dijo que había hablado con un tal Braulio, que era amigo suyo, y que él me enseñaría a nadar. El primer día que me vio en la piscina, Braulio me dijo que ya sabía nadar. No sé por qué me lo dijo, porque yo solo había chapoteado.
Mi hijo aprendió a nadar con tres años. Había piscina en la urbanización. ¿Y si se caía? Cuando mi hijo aprobó el carné de conducir, me dijo que ya tenía la segunda cosa que era importante para mi padre: saber conducir. Mi hijo no conoció a mi padre, pero yo se lo había contado. No supe explicarle por qué mi padre consideraba importantes esas cosas, nunca se lo pregunté. Podía haber aprovechado —he pensado muchas veces— los viajes que hacía con él en verano, porque mi madre no quería que viajara solo cuando salía a trabajar por la provincia. Y no sé si era porque yo era muy retraído o porque mi padre me contaba historias que me embobaban.
Fue su oratoria lo que le llevó a Nueva York. Me trajo un bombardero B-29 color verde oliva. No supe unir bien las piezas, y le sobresalían los pegotes de pegamento. Yo le regalaba a mi hijo piezas de Lego, no necesitan pegamento: hacen clic cuando encajan. Supongo que mi padre en Nueva York hablaría en castellano o lo traducirían. Tampoco se lo pregunté. Fue su único viaje al extranjero. Mi hijo habla tres idiomas. Cuatro con el que me viene de serie, suele corregirme. Hablar idiomas era la tercera cosa importante en la vida para mi padre.
Mi hijo dice que no hay que avergonzarse de lo que estudias, de lo que eliges o de lo que haces por miedo a si será útil o no, que la utilidad de algo depende solo de la que tú le des.
Ha entendido mejor mi hijo que yo, lo que quiso decir mi padre; mi hijo es más sabio que yo. Eso es lo que quería mi padre de mí, que fuera mejor que él. Pero esa era solo una de las razones por las que fue un hombre bueno.