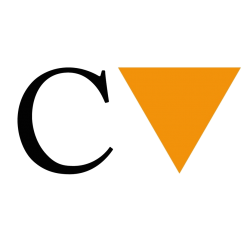Admiro la brillantez con la que Woody Allen escribe diálogos y la manera en que los guionistas norteamericanos construyen personajes perfectamente imperfectos e historias siempre diferentes, que me hacen pensar. No me busquéis en la cola de un cine en el que proyecten una película española: el cine español cuenta lo mismo desde hace veinte años, y los actores jóvenes no saben pronunciar; solo son guapos.
Un libro me atrae por la portada, pero solo lo compro si al leer la primera página ha conseguido atraparme. Me ocurre igual con las mujeres. Me privan el olor nazareno de la lavanda, las casas de campo francesas y las novelas de Julio Verne.
No veo una película, si antes he leído la novela. Solo lo hice con El nombre de la rosa. Sean Connery me gustó casi más que cuando era el agente 007. Los actores que le sucedieron eran muñecos; de ellos solamente envidio sus trajes italianos; pero no el pañuelo blanco rectangular, que les asomaba por el bolsillo superior de la americana. Prefiero que sobresalgan como si fueran las orejas coloreadas de los conejos de los cuentos de Beatrix Potter. A Sean Connery le ocurre igual que a los vinos y a Clint Eastwood: son mejores conforme los años van pasando. Gracias a Clint Eastwood escuché por primera vez a Diane Krall; cantaba sobre los títulos de crédito, en una película contra la pena de muerte. Cuando la conocí años después, me dijo que le gustaban mis zapatos. Los suyos eran de tacón de aguja, rojos.
Los títulos de crédito de una película son ahora como los zapatos, van al final. Las mujeres te miran primero la cara y luego los zapatos. Los llevo siempre limpios; tener que quitármelos en un aeropuerto es un engorro. Leo en los aviones. Me siento bien cuando piso tierra. Las televisiones españolas guillotinan los pies de la películas para dar publicidad, es como si a un libro le quitaran quien lo ha escrito. Escucho las series en versión original: la voz expresa las emociones de los seres humanos. Por eso me gusta la radio. Como a Woody Allen.