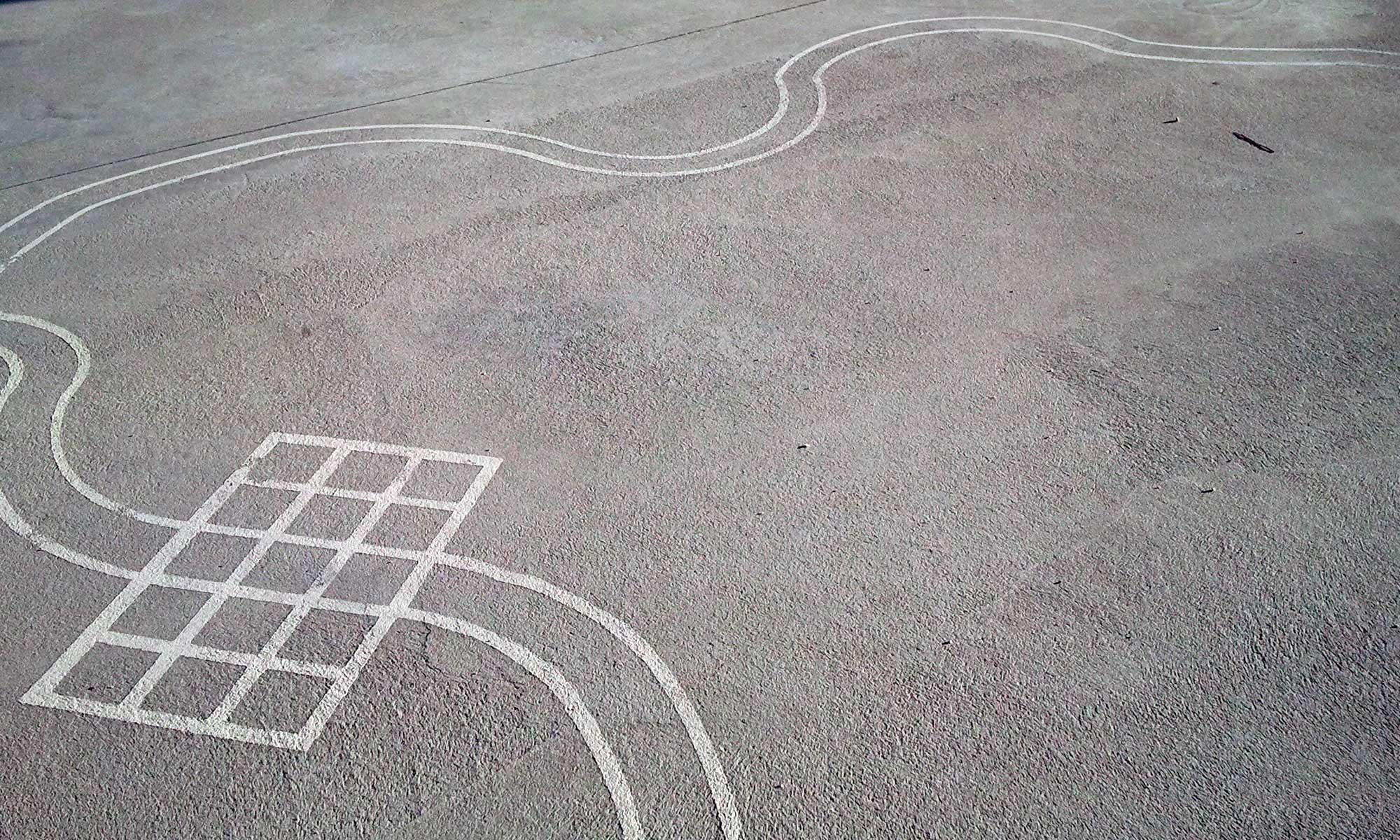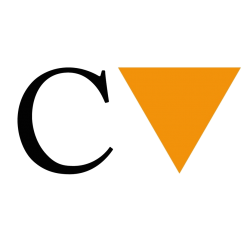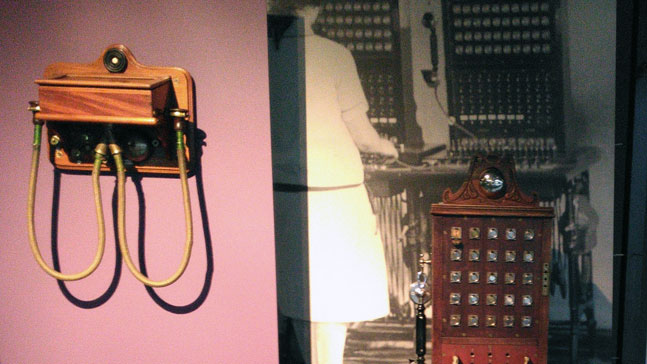Tecnología, vida cotidiana y presencia forman un triángulo de difícil equilibrio. De cómo conseguir este equilibrio habla la psicóloga Amy Cuddy en El poder de la presencia.
Si bien es cierto que este libro es un documentado estudio general sobre la presencia, nos detendremos en un aspecto fundamental y concreto de nuestra vida cotidiana: cómo afecta la tecnología a nuestra presencia.
Tecnología y la «iPostura»
¿Cuántas veces ante una entrevista de trabajo o en la sala de espera para entrar a una reunión nos encorvamos mirando nuestro dispositivo móvil? Incluso, mientras esperamos a que llegue esa persona que nos gusta. O a ese amigo, o amiga, que hace tiempo que no vemos.
Y lo que es peor, cuando estamos ya en una reunión o un encuentro. La tecnología no nos ayuda a estar presentes. Al contrario.
La clave está por tanto en la presencia. Y eso depende de nosotros. La psicóloga de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, Amy Cuddy, ha dedicado toda su carrera profesional a estudiar la presencia.
La presencia es el estado de ser conscientes de nuestros verdaderos pensamientos, sentimientos, valores y potencial, y ser capaces de expresarlos sintiéndonos a gusto. Cuando nos sentimos presentes, nuestras palabras, expresiones faciales, posturas y movimientos están en armonía. Se sincronizan y centran.
—AMY CUDDY
El triángulo tecnología, vida cotidiana y presencia ha sido investigado por esta psicóloga que se dio a conocer a través de una charla TED en 2012, la segunda más vista de todas las charlas TED. Este éxito la llevó a publicar El poder de la presencia. De este libro ya he hablado en una entrada anterior.
Los estudios que Amy Cuddy ha realizado confirman que cuanto más tiempo pasamos en posturas encogidas e introvertidas, más sin poder nos sentimos. O sea, menos presentes estamos. Amy Cuddy llama a esta situación la «iPostura».
Cómo equilibrar el triángulo tecnología, vida cotidiana y presencia
¿Cuántas veces hablamos por teléfono mientras consultamos el ordenador? Y puede darse el caso, que esa consulta sea muy importante para captar o un cliente. O para no perderlo.
Cuanto más pequeños son los dispositivos (teléfonos, tabletas, ordenadores), incluso durante cortos espacios de tiempo, más contraemos el cuerpo para usarlos. Ese encorvamiento puede reducir nuestra asertividad y minar nuestra productividad y eficiencia. Amén de los dolores de cuello o espalda que pueda ocasionarnos.
Amy Cuddy no considera por eso conveniente que, mientras esperamos para entrar en una reunión, estemos consultando el teléfono móvil. Recomienda, en cambio, abandonar el dispositivo y adoptar posturas de poder en los lavabos, en el hueco de la escalera o en un rincón, para «estirarnos», para «ponernos derechos».
En definitiva, adoptar posturas poderosas. Si no fuera posible disponer de esos momentos de intimidad, la sugerencia que hace Cuddy es cerrar los ojos e imaginar esas posturas.
Tu cuerpo está en tu cabeza.
—AMY CUDDY
Este libro de Amy Cuddy viene a dar la razón a nuestras madres y a nuestras abuelas cuando nos decían que camináramos erguidos, que no nos encorváramos. Y eso que muchas de ellas no nos habían visto interactuar con los actuales dispositivos móviles. Caminar erguidos, estar derechos, nos da poder. Por eso, este consejo de Amy Cuddy.
Céntrate menos en la impresión que das y más en la impresión que te llevas de ti.
—AMY CUDDY
Lo segundo condiciona lo primero. No al revés.
ARTÍCULOS RELACIONADOS
Descarga en ![]() la Reseña de El poder de la presencia, que publiqué en la revista Registradores.
la Reseña de El poder de la presencia, que publiqué en la revista Registradores.
Foto: Paco Peláez